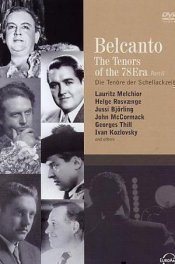Recientemente una inquieta forera me llamó la atención sobre la existencia de este libro:
"The Assoluta Voice in Opera", de Geoffrey S. Riggs (McFarland and Company, 2003). Se trata de un estudio sobre un tipo de voz que dominó la creación operística del primer romanticismo: la de soprano
dramática de agilidad. Riggs se centra en el período de 1797 a 1847 y dedica nueve capítulos a otros tantos papeles
(1) que considera que reúnen las máximas exigencias de la cuerda: escritura de agilidad muy elaborada, extensión mínima desde el si agudo al sib grave y carácter heroico, incluyendo el del acompañamiento. Entre los analizados en profundidad destaca por la dificultad extrema la protagonista de "Roberto Devereux" de Donizetti. La creadora del papel,
Giuseppina Ronzi de Begnis (1800-1853) alternaba en su repertorio papeles como Norma y Bolena con el Romeo de Bellini, lo cual nos recuerda el origen de la soprano
sfogato como extensión de la tesitura superior de la contralto. Esto explica la diabólica contraposición de ambos extremos de la que hace uso el papel. Tras la retirada de
Maria Callas puede decirse que se perdió la posibilidad de asignarlo a una voz que reuniera todas las condiciones necesarias, sobre todo en lo relativo al registro inferior. Sin embargo
Leyla Gencer fue capaz de iniciar la recuperación de la ópera para el repertorio, secundada inmediatamente por
Beverly Sills y
Montserrat Caballé, quien posiblemente fue quien más acercó a una interpretación sin fisuras. Debutó en el papel en 1965 y entre los registros que se conservan de su Elisabetta destaca el de esta función del
Liceo de Barcelona de 1968. En el ápice absoluto de sus facultades Caballé exhibe un timbre de belleza casi paradisíaca, iridiscente, tornasolado y capaz incluso de producir
squillo en la zona aguda, algo que no siempre fue una de sus características. Contradiciendo el tópico (tantas otras veces confirmado) su dicción es nítida incluso en tesituras incómodas, pero particularmente en los recitativos y en los enfáticos pasajes de canto declamatorio que constituyen el núcleo dramático de la ópera. El personaje creado adquiere una dimensión trágica, igualmente admirable en la cantinela elegíaca - su especialidad- la explosión dramática (donde se supera a sí misma) y los pasajes de agilidad: es decir, lo que se entiende que define a la soprano
absoluta. Entramos en detalles a continuación siguiendo la guía de Riggs, aunque en su caso la interpretación que analiza es la de 1977 en Aix-en-Provence (conservada en vídeo).
Con la voz fría, su primer recitativo le plantea algún problema y se escuchan inflexiones de una glotis rebelde ("Ma d'altra colpa"). Sin embargo la temible frase "O quanta non sarebbe la mia vendetta" está magníficamente expuesta, con solidez en ambos extremos. Esta escritura es arquetípica de la soprano dramática belcantista y se reconoce en una versión aun más extrema en el recitativo de Abigaille ("Sdegno fatale"). La
cavatina "L'amor suo mi fe'beata" por el contrario exige la máxima pureza para expresar la nostalgia de la felicidad pasada. Caballé asombra por la finura con que liga el inicio de "Le delizie della vita" en un hilo de voz angelical y extático. En la repetición de esta frase, reproduce con nitidez (un nuevo tópico desmentido) los tres trinos previstos en alturas desiguales. La cadencia es pura filigrana, con un sib agudo en un irreal
pianissimo. La
cabaletta "Ah! Ritorna qual ti spero" marca el límite superior de la tesitura del papel con seis ataques escritos al do agudo. Se ha señalado la equivalencia entre esta página y la correspondiente de Norma. Los agudos suenan fáciles y timbrados, tanto los
pichettati como los desplegados, las escalas y volatas surgen con pasmosa precisión y en los adornos del
da capo son sobrios pero sugieren perfectamente esa ilusión renovada de Elisabetta en la fidelidad de Roberto. En esta escena, en definitiva, Caballé canta con el virtuosismo de una soprano de agilidad pero sin derivar en lo caprichoso. Se sostiene el interés en la escena (recitativo) con Devereux: al comienzo el tono mantiene cierta compostura, pero al rememorar los días felices ("Allora i giorni miei scorrean soavi") se torna evocador (finísimo filado en "O rimembranza"). En este clima se inicia un
cantabile ("Un tenero core") que nuevamente expresa el lado amoroso de la Reina mediante un canto ensoñador en una tesitura elevada ("Un sogno, un amore"). Al no responder Devereux a las demandas de Elisabetta, ésta se enerva y lanza "Un lampo, un lampo orribile", que es el primer solo de coloratura heroica. La escritura es elaborada y rítmicamente agitadísima e incide en la zona de los primeros agudos. Esto penaliza a las voces de lírico ligera, pero en este caso el timbre se mantiene punzante y pleno.
La
vocalità dramática de la Reina se desarrolla plenamente en el
segundo Acto, el más temible para la soprano. En la escena inicial se exige el primer descenso al grave dentro de un tono declamatorio ("Ho mille furie in petto"). Ésta era la zona menos sólida de la voz de Caballé, pero en 1968 de alguna forma accedía a ella sin caer en el registro de pecho puro
(2). En el solemne
larghetto con Nottingham (un nasal Cappuccilli) la soprano busca de forma algo forzada la densidad que exige esta tesitura, hecha a medida de Ronzi de Begnis. La segunda sección ("Taci: pietade o grazia") alterna los descensos al do con nueva coloratura
di forza en la zona de paso al agudo: Caballé resuelve esta escritura
di sbalzo sin desigualdades y corona el dúo con un magnífico agudo.
La escena de la condena es seguramente el punto de mayor valor de la ópera - una obra maestra - y la de mayores dificultades para la soprano. Entra Roberto y es recibido con un nuevo recitativo de gran aresividad ("Ecco l'indegno"): sigue la explosión de furia de "Un perfido, un vile, un mentitore", página de agilidad de clara inspiración
rossiniana. Caballé ataca las notas agudas con bravura pero las escalas descendentes quizá sean un poco ligeras y hubieran precisado ser marcadas con más nitidez. A continuación Elisabetta lanza un
Largo majestuoso ("Alma infida, ingrato core") que hace el uso más exigente del registro inferior, descendiendo al do y aun al si natural y el sib graves (dos veces). Escuchamos una realización magistral de la imposible frase "dal tremendo ottavo Enrico": tras un espléndido sib agudo el descenso de dos octavas al sib grave es seguro y sonoro. Caballé llega aun más lejos en la doliente "scender vivo nel sepolcro, tu dovevi, o traditor": la acentuación hondamente patética, el uso del
rubato, la dicción mordiente del texto, todo unido a un
legato estupendo, son una sublimación musical de los sentimientos de un personaje que, aun desgarrándose por el dolor y la rabia, no puede dejar de ser áulico. Un mundo de estilización que sólo se abre a los grandes intérpretes del Belcanto. Una vez incorporados al trío Nottingham y Essex, la línea vocal de la soprano culmina con un heroico do agudo: Caballé sobrevuela con pasmosa belleza el conjunto, además sobre una orquesta cada vez más sonora.
En la escena posterior se muestra menos contenida en sus imprecaciones, con unos “Parla!” un tanto abiertos. Al leer la condena además se dejan oír varios golpes de glotis (un vicio en el que incurrirá cada vez más a lo largo de su carrera). Sin embargo en “Va, va la morte” la tormenta de energía liberada está bajo control. La tesitura se centra en el pasaje (hasta trece veces se canta la agudo) y de nuevo la capacidad para dominar el conjunto se pone de manifiesto hasta la arrogante nota final (sib agudo).
Como señala Riggs, hay que admirar la sabiduría de Donizetti para caracterizar a un personaje de sentimientos patéticos (el amor reprimido y la venganza) que conserva su majestuosa
terribilità pública. La extrema dificultad de la escritura tiene un sentido dramático: es un punto en el que la furia de Isabel ya no tiene retorno. En consecuencia, en la escena final las dificultades se moderan ligeramente, como se modera la expresión dramática. Así, en el recitativo “E Sara in questi orribili momento”) la Reina se muestra dispuesta a perdonar (“Il foco è spento del mio furor...) y finalmente renuncia a su propia felicidad. El solo “Vivi, ingrato” es una bellísima efusión lírica, una especie de catarsis. Quizá por cansancio, Caballé está por debajo de lo esperado en un aria donde la pureza vocal debe ser máxima. Además de usar el
portamento con arrastre ("a-lei") roza el primer "m'abb
andona" y al atacar el filado de "sospirar" resulta un poco imprecisa. En "Ah! si celi questo pianto" hay un par de inflexiones glóticas. Los graves en el centro de la memorable "ah! non sia chi dica in terra: la regina d'Inghilterra" suenan forzados. Al situarse la línea vocal en una zona más elevada la cantante se acomoda y por fin da la medida de su clase (dos filados sobre sendos síes agudos que son puro cristal). Llega la noticia de que no ha podido evitarse la muerte de Essex y de nuevo la desesperanza toma forma musical. En la
cabaletta final se recupera la escritura con alternancia de registros, continuas subidas
di forza al agudo y nerviosos pasajes de coloratura al final de cada estrofa ("ei solo perdono"). Las frases de este
Maestoso tienen una amplitud tremenda: en el
da capo, "Dov'era il mio trono s'innalza una tomba... In quella discendo... fu schiusa per me" se pide en un solo aliento (en total siete compases: Caballé hace pausas). El dominio de las asperezas es imponente y la única fractura seria se escucha tras el primer si
4 en
ff ("conceder potrà") al abrirse el sonido del ataque a "volgetevi a Dio". Por si fuera poco, se trata de una doble
cabaletta; Isabel exclama: "Non regno, non vivo" y se repite la música con distinto texto. Este esquema exige del intérprete que introduzca variaciones en la repetición,algo no sólo destinado al lucimiento sino a la acentuación de las nuevas palabras. Aparte de la estupenda media voz con que la ataca, Caballé ignora este procedimiento pero se muestra aun más segura que en la primera secuencia y corona como se merece una de las grandes actuaciones de su carrera (para no quitarnos el buen sabor de boca, ignoraremos los horribles gimoteos durante la coda orquestal). En ese momento, en la fructífera competición establecida con Sutherland, Gencer y Sills, Caballé demostraba poseer las mayores cualidades (vocales, musicales y dramáticas) para ser considerada la sucesora de María Callas. Así de simple.
El resto del reparto sólo estuvo parcialmente a la altura de las circunstancias. En 1968 ya no era de recibo seguir cantando Donizetti como
Bernabé Martí. La voz era sólida y amplia y el agudo más que desahogado, pero su emisión nasal y estentórea tenía poco que ver con el belcanto. Su interpretación está instalada en el rango
forte durante casi toda la partitura
, la recitación brilla por su ausencia y el
legato es precario (compárese con Caballé durante su
duetto). Sólo en "Come un spirto angelico" es capaz de buenas intenciones pasajeras (quizá el ejemplo de la consorte) pero basta que comience la
cabaletta "Bagnato il sen" para que retornen los modos pedestres y el fraseo sin intención.
El Nottingham de
Cappuccilli es una gran oportunidad perdida. Aunque inmejorablemente dotado de una voz bellísima y capaz de cantar con
morbidezza, aquí se le percibe ya la tendencia a ensanchar y engrosar el registro medio. Resulta que la emisión aparece aquejada de un tono algo estentóreo (ausente en la función de 1964 con Gencer) y los agudos son grandes pero sin
squillo (bien que la tesitura del papel no sea evidentemente la de un barítono puro). El canto es pesante y sin la elegancia debida a un personaje de esta clase. Escúchese el monótono
mezzoforte de "Forse in quel cor sensibile": cuando la melodía debería ser alada y poética ("Che mai nel cor degli angeli") resulta en cambio plúmbea. Por otro lado las escenas del juicio y el Palacio de Nottingham le dan oportunidades de mostrar su gusto por una truculencia expresiva de tintes más bien veristas (si bien vocalmente debía de tener su impacto). La puesta al día de las voces graves del melodrama, una cuestión siempre pendiente.
Bianca Berini fue una favorita del Liceu en razón de su bella voz de
mezzo, caudalosa y fácil en el agudo, pero también capaz de cantar con cierto recogimiento, buen sentido del
legato y
pianissimi timbrados (lo cual se aprecia en "All'afflitto è dolce il pianto"). Sin embargo su temperamento hacía que tendiera hacia un canto desplegado de forma algo ostentosa (aunque menos que en el caso de Cappuccilli) y un dramatismo más propio de una Amneris, además de impersonal.
Cillario, como siempre, acompaña a la diva con mimo pero no concierta al resto del reparto, que va a su aire. Sonido suficiente excepto al comienzo.
Elisabetta MONTSERRAT CABALLÉ
Roberto BERNABÉ MARTÍ
Notthingham PIERO CAPPUCCILLI
Sara BIANCA BERINI
Orquesta y Coros del Teatro del Liceo
CARLO FELICE CILLARIO
9-11-1968 (?)
Disfrutadlo.