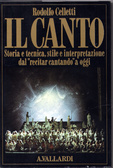20/5/12
Digresiones sobre la muerte de Dietrich Fischer-Dieskau
5/4/12
Clásicos revisitados: Die Zauberflöte (Herbert von Karajan, 1950)
 La plasmación en disco de La Flauta Mágica es una historia de falsos antagonismos. Si hoy el debate interpretativo se centra en si la Flauta es en sí la ópera prerromántica (y por prerromática quiere decirse preexcesiva) por la que históricamente se ha tenido, o si es, por el contrario, un cristalino trabajo posbarroco, como la “auténtica” escritura, orquestación, contexto, vocalidad, afinación y estilo parecen reivindicar (antagonismo, como dije, falsísimo), en las décadas precedentes el debate, no menos mendaz, fue muy diferente. Se trataba entonces de descubrir si La Flauta Mágica, esa historia con princesas raptadas, serpientes amenazantes, sabios, pruebas mortales, héroes y hombres vestidos de pájaro, era más un dulcísimo cuento de hadas (visión cuyo arquetipo discográfico había sido la “mágica” primera grabación de la partitura bajo la dirección de Thomas Beecham) o un monumento casi sacerdotal, teñido de claves masonas pero sin ser cautivo de las mismas, a recónditos y profundísimos significados universales de solidaridad entre los hombres e “iniciación” en la Virtud universal, tal y como entendieron la obra, paradigmáticamente, Wilhelm Furtwängler y, sobre todo, Otto Klemperer.
La plasmación en disco de La Flauta Mágica es una historia de falsos antagonismos. Si hoy el debate interpretativo se centra en si la Flauta es en sí la ópera prerromántica (y por prerromática quiere decirse preexcesiva) por la que históricamente se ha tenido, o si es, por el contrario, un cristalino trabajo posbarroco, como la “auténtica” escritura, orquestación, contexto, vocalidad, afinación y estilo parecen reivindicar (antagonismo, como dije, falsísimo), en las décadas precedentes el debate, no menos mendaz, fue muy diferente. Se trataba entonces de descubrir si La Flauta Mágica, esa historia con princesas raptadas, serpientes amenazantes, sabios, pruebas mortales, héroes y hombres vestidos de pájaro, era más un dulcísimo cuento de hadas (visión cuyo arquetipo discográfico había sido la “mágica” primera grabación de la partitura bajo la dirección de Thomas Beecham) o un monumento casi sacerdotal, teñido de claves masonas pero sin ser cautivo de las mismas, a recónditos y profundísimos significados universales de solidaridad entre los hombres e “iniciación” en la Virtud universal, tal y como entendieron la obra, paradigmáticamente, Wilhelm Furtwängler y, sobre todo, Otto Klemperer.Nuevamente, el antagonismo no es sincero. Porque no cabe duda de que en una ópera como La Flauta Mágica, ese singspiel sobre princesas raptadas, sacerdotes, héroes, filosofía, serpientes amenazantes, claves masonas, hombres vestidos de pájaro y hermandad universal, hay algo de todo ello, y el talento consiste en sintetizar esos elementos para expresar una tesis propia. En el fondo, preguntarse si la Flauta trata más sobre Tamino que sobre Papageno es como querer saber si Ariadne auf Naxos es una obra “de Ariadne” o “de Zerbinetta”, o si aquel genial dramma giocoso, como bautizó Mozart a su Don Giovanni, es más dramma o más giocoso (y no nos engañemos: todos esos debates han existido). La perspectiva de la discografía comparada debe, pues, permitirnos acceder a la iridiscencia interpretativa (y mucho más en La Flauta Mágica) sin ser rehenes de dogmas ni lecturas platónicas.
Sin embargo, y por improcedente que nos resulte la distinción a los ojos actuales, la crítica discográfica “clásica” no sólo ha distinguido las lecturas, por decirlo así, “papagenistas” de las “taministas” de esta ópera, sino que ha mostrado, además, una notoria preferencia intelectual por esta segunda perspectiva, que ha sido empleada para afirmar, en primer lugar, lo errado de considerar la música de Mozart como un mero divertimento para aristócratas (como si hiciera falta encontrar significados secretos a la música tan espontáneamente genial como la del salzburgués para advertir esa citada genialidad), pero sobre todo, para emparentarlo con la música germánica de los siglos venideros (confesadamente con Beethoven o Weber, y quizá, en algún lugar de su subconsciente, con Wagner, Mahler o incluso Bruckner). Y así, a las batutas que realzaban el elemento mágico, fabuloso, de la obra, por muy bien cantadas y dirigidas que hayan estado, se les ha reprochado haber escogido el camino “fácil”, el haber contado “únicamente” el cuento de hadas.
Por ello, la lectura de Herbert von Karajan para EMI en 1950 se revela, casi de forma involuntaria, de una modernidad sorprendente. Sorprendente, en primer lugar, hacía sí misma, pues buena parte del equipo vocal (fundamentalmente femenino) responde a dejes expresivos y estilísticos embelesadores, sí, pero bastante decadentes (aparte de que la toma sonora, siendo más que aceptable, no deja de recordarnos de que se trata de una grabación mono de 1950). Pero Karajan (que sin duda ha estudiado bien la grabación de Beecham, y que sin duda no conoce la de Klemperer, que se hará 13 años después), apoyado en la espléndida respuesta de la Filarmónica de Viena, opta por contar el relato con encanto y entusiasmo, pero sin apretar, permitiendo que la fábula aparentemente inofensiva “respire” y sugiera sus propios significados sin llegar a enfatizar ninguno. Así, Karajan resulta menos edulcorado (e incluso podría decirse que menos previsible) que Beecham, y por descontado, menos solemne que Klemperer y Furt (cuya visión muy probablemente conoció -en la época de la grabación era Furtwängler que dirigía prácticamente al mismo cast en Salzburgo, de lo que nos ha llegado un testimonio en vivo- y del que no es descabellado pensar que quisiera diferenciarse), pero indudablemente personal, basado en un lirismo que equilibra muy bien el empuje con el sosiego, con una enorme dulzura y amor por esta música y una fluidez narrativa en el umbral de la magia. Desde el albor de la discografía de la obra, Karajan demuestra así que la contradicción intríseca e inconciliable, la dicotomía nuclear vista por la crítica en esta ópera, carecía de fundamento.
El cast responde satisfactoriamente. Nunca la complementariedad entre Tamino y Papageno ha estado tan bien descrita mediante el fraseo de los cantantes como en el caso de Anton Dermota y Erich Kunz. Ambos cantantes responden así a un mismo universo prosódico que prima el sentido de la palabra y de la frase (más palabra en el caso de Kunz, más frase en el de Dermota) por encima de la mera ejecución musical. El impresionante talento de Dermota para crear los más variados claroscuros lo inscribe directamente en la cumbre de Taminos mitológicos, sin la luz vocal de Wunderlich ni la dulzura de Simoneau, pero con una pericia única en el “decir cantando” que constituye su sello personal. Kunz es un pajarero de insólita elegancia, con una articulación portentosa y un gusto por el detalle vedaderamente exquisito. También Ludwig Weber hace con el fraseo, algo menos imaginativo que el de sus colegas, lo que la voz comienza a no poder hacer (la desigualdad de registros pasa de lo llamativo), mientras que el voluminoso Orador de George London impone casi más que Sarastro. Únicamente Peter Klein resulta indiferente en un Monostatos artesanal.
No andan tan bien las cosas entre las voces femeninas. La mejor de todas es Irmgaard Seefried, gran conocedora de la parte, radiante, joven y expresiva, con un encanto que compensa la relativa modestia del instrumento y la exagerada fijeza de los agudos. Fijeza a la que tampoco es ajena Sena Jurinac (algunos agudos en piano son de existencia dudosa), que comanda un trío de damas no especialmente afortunado. Tampoco lo es en exceso el trío de niños, tres mujeres que han recibido la orden clara de limitar su vibrato natural y asemejarse lo más posible a unas voces blancas. El esfuerzo, sin duda, es loable, pero el resultado tiene algo de impostado que le resta magia a la maravillosa música de estos personajes. Y Wilma Lipp, estimada Reina en su momento por su capacidad de hacer de hacer frente a la escritura estratosférica del papel, no destaca por su habilidad técnica: la emisión no siempre es estable y la coloratura es bastante aproximada, además de que su voz de ligera y su falta de intensidad en el fraseo superficializan el retrato de la Reina. Al menos Emmy Loose, al despojarse de su papel de Primer Niño, se lo pasa bomba cantando con Erich Kunz el dúo de Papageno y Papagena.
En síntesis, un disco de los de siempre al que, si se vuelve sin prejuicios, es capaz de encontrársele nuevos y sugerentes perfiles, mucho más actuales de lo que se pudiera pensar, además de un buen puñado de artistas del canto mozartiano de otrora, dueños de unas personalidades musicales hoy muy difíciles de encontrar.
19/2/12
Brahms, siempre Brahms
27/11/11
Referencias: Il canto (IV)
Mención aparte merece el capítulo dedicado a las "arbitrariedades y falsificaciones" que entonces comenzaban a invadir la ejecución historicista del melodrama barroco. El tiempo ha confirmado los miedos de Celletti respecto de la extensión de dos prácticas vocales que hoy son dogma: la asignación de los papeles de los castrados a los llamados contratenores y la veda ejercida contra la técnica basada en la máscara. En el primer caso se señala que incluso el término es absolutamente falaz desde el punto de vista histórico, algo bastante irónico desde luego: nunca hubo una cuerda de contratenor, sino una voz intermedia en la escritura polifónica usualmente asignada a un tenor. El "falsetista artificial" nunca pisó un teatro de ópera, habiendo sido su función histórica la de un "faute de mieux" cuando las mujeres no podían cantar en la iglesia. Tras la desaparición de los castrati, la evidencia histórica muestra que se confió sus papeles a las contraltos: los tratadistas de la época además tenían muy claras las deficiencias de los falsetistas para cantar en un teatro. Por otro lado, las consideraciones realizadas sobre la técnica de los "contratenores" siguen teniendo validez a pesar de las mejoras que han conseguido en los últimos veinte años: la impostación basada en el sonido fijo y poco flexible, condenado a moverse entre lo estridente o lo endeble; la ausencia del colorido y la morbidez que sólo pueden obtenerse mediante la unión entre registros y la emisión "coperta". Actualmente incluso en una voz de calidad como la de Bejun Mehta se detecta falta de apoyo en las regulaciones y sonidos forzados en los intervalos grandes o los ataques comprometidos al agudo. No hay que darle muchas vueltas: los castrados, como las mujeres, estudiaban la técnica para fusionar la robustez del registro de pecho con el squillo del superior (llamado de cabeza en general); los falsetistas sólo funcionan con las resonancias superiores y si por casualidad emiten un grave en registro de pecho, la ruptura de color es anticanónica. La de los falsetistas es la realización más paradigmática de los preceptos de la nueva escuela vocal historicista. Celletti cuenta que en una oportunidad dialogaba con un director de orquesta inglés que estaba al frente de unas representaciones de una ópera de Jommelli. Durante los ensayos exigió al reparto que abandonara la impostación canónica en favor del típico sonido fijo - es decir, no sombreado desde el pasaje - que aspiraba a ser auténtico. Dos de los cantantes italianos fingieron seguir el juego hasta la "prima", cuando cantaron según las buenas reglas, dejando al resto de intérpretes en evidencia. Este canto auténtico, según el nuevo dogma, pretende desvincularse de la escuela de Manuel García (hijo), como si el canto sul fiato, el pasaje entre registros y el enmascaramiento hubiesen sido su invención: "García no inventó nada. Se limitó a codificar y a ordenar lo que había aprendido de su padre, tenor educado en el Settecento tardío. Pero antes de él las enseñanzas de la escuela del Settecento se habían expuesto en el "Méthode du chant du Conservatoire" (1804), redactado por el tenor Mengozzi (...), que recogía, por mediación de su maestro Guarducci, a la escuela boloñesa de comienzos del Settecento (Pistocchi, Bernacchi). El llamado canto sul fiato, conectado estrechamente al sonido enmascarado, fue objeto de teorías por parte de Tosi en 1723 y de Mancini en 1774. (...) Mancini recomendaba la emisión sobre el aliento porque permitía hacer vibrar la voz (...) Ambos teorizaron sobre el pasaje entre registros". Por desgracia las nuevas teorías, a través de su dictatorial aplicación, han terminado siendo aceptadas por los oyentes y hoy es posible leer en los foros que para abordar el Barroco no hay que usar la técnica basada en el apoyo y la máscara. Hace un tiempo me contaban una historia similar a la relatada por Celletti. Por lo visto hay una profesora de canto en un Conservatorio Superior (no diré de qué ciudad) que aconseja a sus alumnos evitar la resonancia del "antifaz" (sic) y dirigir la voz hacia el "palomar" de la frente. También se les anima a cantar sin preocuparse del apoyo. Los resultados son los esperados: tenores de voz blanqueada que se mueven entre el falsete y el grito, bajos y barítonos incapaces de emitir una nota cubierta por encima del re, sopranos estridentes que han hecho dogma de los defectos de las escuelas anglosajonas de posguerra, contraltos con la voz embotellada en la faringe; en general, poca capacidad para ligar y modular el sonido, resultado inevitable del descuido del apoyo en beneficio de la colocación artificial en los resonadores de la frente. En consonancia con la interdicción sobre la "escuela de García", esta falsificación de ha extendido también de las óperas italianas de Mozart, objeto de otro capítulo ("Mozart masacrado") y del Lied. Con respecto al salzburgués, Celletti lamenta también la falta de fantasía en los recitativos y la frigidez expresiva impuestas por los directores anglosajones. Más de veinte años después, discutir todo esto parece tener poco sentido ante los hechos consumados.
24/11/11
Beethoven, por fin
5/11/11
Mahler y la ternura
30/10/11
Referencias: "Il canto" (III)
25/9/11
Referencias: "Il canto" (II)
Ejemplos en disco sobre las voces de soprano y contralto.
"Una notabilísima ejecución de "Casta diva" es la de Anita Cerquetti, incluida en la colección "Grandi voci" de DECCA. Este disco recuerda a una de las sopranos más dotadas de la segunda posguerra hasta nuestros días, pero también nos recuerda también como un exceso de actividad puede destruir en pocos años a una cantante. La Cerquetti unía, a la amplitud e intensidad del sonido, morbidez y dulzura. Perteneció a ese grupo de sopranos que tras la aparición de Callas fueron definidas como "dramáticas de agilidad". Su grabación refleja con fidelidad un timbre aterciopelado, lo que acentúa la nobleza de la interpretación. El ataque de "Casta" muestra un la central perfectamente redondeado, a medio camino entre la "a" y la "o". Igualmente el sib de "Ques(te sacre"): una "e" cuyo sonido se redondea progresivamente cuando la voz, vocalizando, asciende al re4. Sobre "il bel sembiante" se presenta el segundo pasaje de registros, (sol#, la-fa) realizado con ligereza ejemplar. Cuando después, sobre el segundo "bel sembiante", la voz parte desde el si central y con una escala llega al la agudo, el pasaje se ejecuta con gran homogeneidad; no se percibe ninguna disparidad de timbre ni dónde se cambia del registro "mixto" al de "cabeza". Pero esto es posible porque ya en el registro medio la voz de Cerquetti emplea intensamente los resonadores faciales. En conclusión: canta sobre el aliento, en el sentido de que el sonido parece flotar y con dinámicas matizadas.
Anita Cerquetti – Norma "Casta Diva"
Tebaldi – Andrea Chenier "La Mamma Morta"
Maria Callas – Andrea Chenier "La mamma morta"
22/9/11
Referencias: "Il canto" (I)
El pasado remoto
Si bien Celletti fue crítico antes que musicólogo, el primer capítulo se centra en la historia de los manuales de canto. Tras un lúdico repaso por los ritos que los antiguos recomendaban para conservar la voz, se ofrece una conclusión desalentadora: antes del Tratado de Manuel García, la confusión en la terminología era tal que resulta imposible que un cantante saque alguna conclusión útil de todo lo escrito. En esto Celletti difiere de cantantes como Sutherland (que apreciaba mucho el manual de Tosi). Por tanto el primer paso en cualquier manual sobre el canto es aclarar los términos de la jerga, fijarlos en forma de ejemplos sonoros en las audiciones recomendadas y ofrecer al lector una serie de criterios básicos con los que valore por sí mismo su realización. En este aspecto didáctico "Il canto" cumple su objetivo de forma más satisfactoria que el reciente volumen editado por Arturo Reverter, "Ars canendi". Veamos cómo lo consigue.
El pecado capital
El segundo capítulo está dedicado al principal vicio que ha aquejado a generaciones de cantantes desde hace siglos: la imitación derivada de la idolatría. Es decir, no la emulación reflexiva de las virtudes reproducibles y transmisibles de los grandes cantantes, sino el mimetismo acrítico de sus rasgos irrepetibles. Desde la imitación del vibrato de Rubini hasta los intentos de "fotocopiar" el timbre de Caruso (¡o el timbre de Caruso registrado en disco!) decenas de cantantes han destruido sus voces en este camino. En el S. XVIII la aparición de un cantante excepcionalmente dotado para las vocalizaciones o los sobreagudos generaba una invasión de émulos más o menos afortunados. Posteriormente fueron la emisión vigorosa de Donzelli y los agudos en voz plena de Duprez los paradigmas de tenor con dinamita en la garganta. Con la aparición del sonido grabado, el S. XX posibilitó que la imitación de Caruso y Ruffo alcanzara la categoría de pandemia: se impuso el oscurecimiento de los timbres por sistema. El ejemplo de Caruso sigue vigente al margen del aspecto tímbrico, pues cambió para siempre los modos del tenor haciéndolo extrovertido y seductor. La extroversión en canto significa cantar mezzoforte o forte y ya está plantada la semilla que ha terminado por excluir la media voz de los recursos expresivos del tenor. De esta manera, las grabaciones de Lauri-Volpi, Bonci o de Lucia requieren un ajuste de mentalidad por parte del oyente para aceptar aquella forma galante y refinada de cincelar las palabras. Entre las mujeres el ejemplo máximo es Callas, quien inspiró a un grupo de sopranos que formaron una de las grandes generaciones de cantantes jamás documentadas, pero también produjo una serie de clones que sólo se quedaron con el timbre sofocado. La idolatría lleva incluso a imitar los defectos, como en el caso del distefanismo galopante de Marcelo Álvarez, que poco o nada parece haberse fijado en el amoroso tenore di grazia de los años cuarenta y sí mucho en el tenor vociferante y tramposo de "Tosca" e "Il Trovatore". En la actualidad la imitación supera todo lo imaginable cuando se escuchan todos los defectos de Leo Nucci aumentados y distorsionados hasta el esperpento en Marco Vratogna, presunto barítono verdiano.
28/7/11
Cosas de foniatras (I)
Posteriormente se puede apreciar la diferencia técnica con Ghiaurov, que sí apunta el cambio de registro al atacar el la2 ("Hostias...") pero posteriormente canta con evidente predominio de la resonancia central. El resultado es que no puede ser dolcissimo pese a la magnífica calidad de su timbre.
17/7/11
Ha muerto Cornell MacNeil
8/7/11
Audiciones intempestivas: "Christus"
28/5/11
Grandes Cantantes del pasado: Margherita Grandi
Vida y carrera:
18/5/11
Mahler y la nada
Adagio-Andante
17/5/11
High-tech Walküre
1/5/11
"Das Lied von der Erde" en Málaga
26/4/11
Audiciones intempestivas: Referencias de "El Trovador"
Se deben distinguir dos partes en la actuación de Domingo, entonces en su mejor momento. Por un lado hay un tenor excepcional, que es el que se escucha en la serenata, "Ah, sì, ben mio", "Ai nostri monti" y las grandes frases de "Prima che d'altri vivere". No es casualidad que se trate de páginas que se mueven entre lo amoroso y lo elegíaco. El timbre mórbido y aterciopelado, tremendamente sugestivo, encarna felizmente al héroe romántico. La tesitura le permite explotar la densidad de violonchelo de la zona media, intensa y voluptuosa como pocas se hayan captado en disco. Sin embargo, existe un inconveniente incluso en sus mejores momentos: en realidad Doningo raras veces canta un simple mezzopiano y por lo general siempre aislado porque la gestión del apoyo no le permite conectar diferentes rangos dinámicos (compruébese en los intentos de modular en "Ti favelli al core" y "Non ferir"). Domingo se complace en la natural expresividad de su timbre y sus modos calurosos, pero no usa la media voz en ningún pasaje de su aria (donde por cierto emite dos estupendos trinos) y en "Ai nostri monti" recurre a una emisión un poco afalsetada.
Mención (negativa) aparte merecen los comprimarios, que exhiben una pronunciación italiana de desbordante imaginación. Defecto del que se libra el potente Coro Ambrosiano, que deja una referencia en esta ópera.
El joven Zubin Mehta, en sus años más creativos, no se limita a ofrecer acompañamientos al rojo vivo en los pasajes guerreros. Efectivamente cuando es necesario su dirección se apoya en la constancia de unos ritmos feroces, colores fuertes y nítidos que no esconden la inspiración popular de la ópera y texturas que pueden ser ásperas como el propio drama: por ejemplo, esos violines que casi recuerdan los dientes rechinando de terror en la stretta de la primera escena. Sin embargo Mehta se empeña también en valorizar el lirismo de la partitura, que contra los tópicos esconde numerosos detalles exquisitamente románticos, nocturnos, lunares. El comienzo de la ópera, tras las llamadas de los metales, es una buena muestra. La dulzura de los clarinetes de la New Philharmonia expone toda la fuerza expresiva que tiene este timbre para Verdi, ya sea anunciando muerte o evocando el amor idealizado (entrada de Leonora en el segundo Acto, "Ah, sì ben mio"). Tampoco es fácil escuchar unos chelos que doblen las líneas vocales con tanta expresividad, puesto que prácticamente "lloran" con Manrico en su imprecación ("Ha quest'infame l'amor venduto") y vibran de furia con el Conde ("Un accento profferisti"). Mehta se incorpora así a la recuperación del canto que durante los sesenta también alcanzó a la orquesta, dejando por fin atrás la era de los acompañamientos secos, avaros en matices y cuadriculados. Y todo ello sin ser nunca redundante ni robar el protagonismo a las voces: más bien disimulando muchos de sus efectos de emisión. Ciertamente, se podría esperar que hubiese corregido la tendencia de Domingo al efecto grueso (y más teniendo en cuenta su interés por los matices líricos del drama) y un poco más de rigor métrico sobre Price, pero su dirección se mantiene quizá como el valor más seguro del registro.
19/3/11
Grandes Cantantes del pasado: Mario Basiola
Nacido en Annico (Cremona, 1892) en una familia muy humilde, empezó a estudiar con el gran Antonio Cotogni mientras hacía el servicio militar en Roma. Llegó a ser uno de los discípulos predilectos del legendario maestro. A pesar de un temprano debut en el papel de Alfonso XI (1915) su carrera sólo arrancó definitivamente en 1919 como Riccardo de "I Puritani" (en ambas ocasiones en Viterbo). Se sucedieron Rigoletto, Renato, Germont y Fígaro. Tras el correspondiente período en provincias, debutó en el MET (1925-26) donde continuó trabajando sin interrupción hasta 1932. Allí se compitió de tú a tú con los grandes nombres de la década. De vuelta a Italia, actuó durante seis temporadas en la Ópera de Roma ("Otello", "Il Pirata" y "L'Arlesiana" entre otras). De 1932 data también la presentación en La Scala ("Una partita" de Zandonai) adonde volvería en unas pocas ocasiones hasta 1940 ("Rigoletto", "Linda di Chamounix", "La Straniera"). En Europa frecuentó Barcelona, Berlín y Londres. A mediados de los cuarenta viajó a Australia en gira con una compañía italiana. Allí permaneció enseñando canto hasta su retirada en 1951. Anteriormente había tenido como alumno a Aldo Protti. Desde los años sesenta su hijo Mario Basiola Jr. hizo una discreta carrera documentada en disco. Murió en 1965.
Desde cualquier punto de vista que se considere, Basiola fue el último representante de la escuela de Cotogni, con quien preparó cuidadosamente sus primeros papeles. Dueño de una voz que aunaba amplitud y calidez lírica, había asimilado una técnica de primer rango que se manifestaba con sólo abrir la boca dicción inmejorable, perfecta soldadura entre registros, timbre mórbido y registro agudo fácil, expansivo y squillante. Presumía además de medias voces y pianissimi auténticos y era tan eficaz en el canto ligado y recogido como en el vigoroso. Contrariamente a la mayoría de sus coetáneos no rompió con el repertorio belcantista, cuyos mejores recursos técnicos dominaba. Sin embargo fue capaz de poner al día sus directrices, limpiando los arcaísmos y arbitrariedades. De la nueva escuela verista tomó la inmediatez expresiva y la cordialidad, pero no la sordidez ni los clisés ilegítimos. Siempre puso el canto clásico al servicio de una forma de frasear y hacer música de sorprendente actualidad. Según Rodolfo Celletti, que lo escuchó en el teatro repetidas veces, sólo le faltó una personalidad más autoritaria. Lauri-Volpi le recriminó su poca voluntad para interpretar sin la referencia de Cotogni.
http://www.divshare.com/folder/826029-3d6
De Basiola conservamos al menos un registro completo en vivo, el histórico "Il Trovatore" del debut de Jussi Björling como Manrico (1939). Con este Conde se confirma su absoluta versatilidad: el mismo cantante expansivo y cordial en el verismo o exquisitamente sentimental cantando Massenet, exhibe aquí el acento verdiano genuino, vibrante y viril pero siempre noble, de gran señor. La extática media voz de "Il balen del suo sorriso", la fiereza del aristócrata en el Tercer Acto, la amplitud asombrosa de sus imprecaciones al final del Segundo, son rasgos de una escuela de canto que en pocos años retrocedería para siempre.
Franco Ghione – I Pagliacci : Opera Completa
17/2/11
Schlusnus y la sencillez de la verdad
4/2/11
Grandes Cantantes del pasado: Carlo Galeffi
Vida y carrera: